
Hablar de dinero
He tenido la fortuna de acompañar a algunos emprendedores en sus etapas tempranas, a través de fundaciones e incubadoras, para ayudarles a tomar algunas decisiones importantes y buscar financiamiento para sus planes. Y casi sin excepción, una de las tareas más difíciles ha sido hablar, precisamente, de dinero. ¿Cuánto les cuesta producir lo que venden? ¿Cuánto perciben por sus ventas? ¿Cuánto desean ganar como gestores?
Hablar llanamente de dinero no es algo común. En muchas organizaciones referirse a las rentas de sus empleados es un asunto tabú. Hay familias -como aquella en la que crecí- donde jamás se habló de sueldos, rentas ni deudas. Y hasta hace muy poco, hablar de dinero era considerado un asunto de hombres, invisibilizando el aporte cotidiano de las mujeres a la economía.
Tememos a las comparaciones y a la envidia -nuestra o ajena-, o asociamos nuestro salario a nuestro valor como personas. ¿Qué posibilidades se cierran, sin embargo, cuando elegimos poner un veto sobre un aspecto tan trascendental de nuestras vidas?
Precio y valor
¿Pero realmente determina el precio el valor de las cosas? Cuando estamos dispuestos a pagar a un artesano 100.000 pesos por un producto que le tomó dos semanas realizar, ¿cómo estamos valorizando su trabajo? ¿Cuánto vale realmente su tiempo?
Hablar de dinero no es solo hablar de cifras: es hablar de vínculos, de elecciones y de sentido.
¿Cuántos sentimos que se nos paga menos de lo que deberíamos cobrar por nuestro trabajo? ¿Es que se nos valora poco? ¿Será que valemos menos?
La pregunta sobre precio y valor es antiquísima, anterior incluso a nuestro concepto de dinero. Tomás de Aquino en el siglo XIII llamaba a diferenciar entre el valor intrínseco de un bien y su precio justo: aquel que remuneraba con equidad el trabajo y los costos, evitando el abuso o la usura de cualquiera de las partes.
Los primeros capitalistas, como Adam Smith o David Ricardo en el siglo XVIII, hicieron suya esta ética cristiana y pusieron el trabajo como principio determinante del valor de las cosas. En una Inglaterra aún fuertemente agrícola, esta idea se convirtió en uno de los pilares de la economía clásica y tuvo muchos seguidores, incluido Karl Marx.
¿Qué tan lejos estamos hoy de aquellas ideas cuando, a modo de ejemplo, estamos dispuestos a pagar algunos pocos dólares por una prenda de ropa confeccionada en Oriente? ¿o sumas exorbitantes por una prenda similar firmada por un diseñador de prestigio? ¿Es capaz de capturar esta teoría el valor simbólico que para nosotros tienen las cosas?
El concepto de utilidad
Nuestras teorías contemporáneas sobre valor y precio están largamente influenciadas por una escuela surgida en Austria a principios del siglo XX, liderada por Carl Menger. Su premisa: la economía debe entenderse como la suma de las decisiones individuales, y no puede deducirse de principios generales.
La escuela austríaca introdujo, entre otros aportes, el concepto de utilidad marginal: el valor de algo está definido por el consumidor. Un mismo paraguas puede valer muchas veces más en un día de lluvia que en uno soleado, independiente de sus materiales o su confección. Para cobrar más por un bien no basta con aumentar su calidad: hay que estimular el deseo del consumidor.
La utilidad marginal no mide cuán útil es algo en sí, sino cuánto estamos dispuestos a pagar por ello. ¿Cuánto pagaríamos, por ejemplo, por una entrada para ver a nuestro cantante favorito? Se trata de un concepto subjetivo cuyo principal mérito es haber desconectado el valor del costo de producción.
Valor y estatus
La utilidad marginal ha sido asociada a menudo con la escasez. La metáfora clásica es la del agua en el desierto: el primer vaso tras días sin beber vale muchísimo —porque está en juego nuestra vida—, mientras que el segundo vale un poco menos, y así sucesivamente.
Pero lo verdaderamente revolucionario de esta idea es que el valor se vuelve abstracto y subjetivo. Ya no depende del costo ni del trabajo invertido, ni siquiera de la escasez: está anclado al deseo que despierta en el consumidor.
El precio no siempre revela el valor. Y el valor rara vez cabe en un precio.
Lo que llamamos psicología del consumidor nos muestra que el deseo adopta muchas formas, a menudo invisibles para nosotros, y puede ser orientado al consumo. El deseo de pertenencia, por ejemplo, puede hacernos pagar decenas o cientos de veces más por una marca asociada a cierto grupo social: un auto, una cartera, unas zapatillas con el logo de moda que nos haga sentir parte de una tribu o nos permita mostrar que somos especiales.
Es el deseo —y no la necesidad— lo que se convierte en motor del consumo. Y ese deseo ha aprendido a ser moldeado con eficacia por la publicidad y el marketing, cada vez más presentes en nuestras vidas.
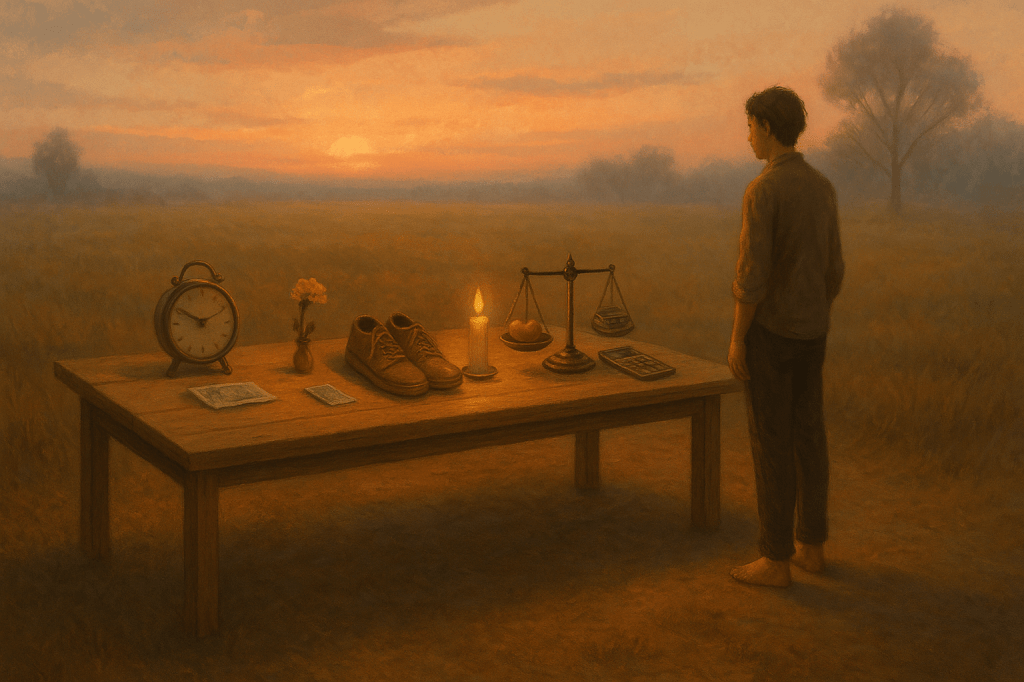
Valor y costo de oportunidad
Friedrich von Wieser, economista de la escuela austríaca, fue quien formuló con claridad el concepto de costo de oportunidad: el valor de aquello a lo que se renuncia cuando se elige un uso en lugar de otro.
Imaginemos una casa antigua, de cuidadas terminaciones, ubicada en un barrio donde los terrenos son altamente cotizados por inmobiliarias. Su dueño podría venderla o arrendarla a otra familia. Pero si ese mismo terreno permite construir un edificio de diez departamentos, el mejor uso alternativo —es decir, el que generaría mayores utilidades— sería venderlo a una inmobiliaria dispuesta a demoler la casa y maximizar el rendimiento del suelo.
Si el propietario decide venderla a un precio proporcional al que la adquirió hace veinte años, renuncia a esa plusvalía. Probablemente, el nuevo comprador no lo pensaría dos veces antes de revenderla con ganancia.
Este ejemplo, más allá del caso inmobiliario, nos ayuda a entender cómo el valor de un bien no depende solo de su uso actual, sino de sus posibles usos alternativos. Y cómo eso incide en los precios, las decisiones de inversión y las tensiones entre valor histórico y simbólico.
Valor del trabajo
Piense usted en su principal fuente de ingresos, ¿cuánto recibe al mes, en promedio? El 2025, según datos del INE en Chile, el 50% de la población percibe ingresos inferiores a 580.000 pesos al mes (unos 600 USD).
Ahora calcule las horas que dedica semanalmente a ese trabajo: incluya la jornada laboral formal, los traslados, las horas extra, y el trabajo que debe realizar desde casa. Si una persona vive a una hora de su lugar de trabajo, como suele ocurrir en Latinoamérica, puede sumar fácilmente 10 horas semanales solo en traslado. En total, podríamos hablar de más de 50 horas semanales.
Divida su ingreso mensual entre el total de horas trabajadas al mes. Por ejemplo: 580.000 / (50 x 4) = 2.900 pesos por hora. Es decir, para la mitad de los chilenos, cada hora de trabajo vale menos de 3.000 pesos —unos tres dólares. Una pizza familiar cuesta más de 4 horas de trabajo para la mitad de los chilenos. A veces, la cena del viernes es una jornada entera de esfuerzo.
Si aplicamos el concepto de costo de oportunidad, podríamos preguntarnos: ¿a cuántas horas de nuestro trabajo equivale un kilo de pan, un kilo de carne, un par de zapatillas, un pasaje en colectivo? ¿Qué cambia cuando comparamos el precio de las cosas con el valor de nuestro tiempo?
El valor del dinero
El costo de oportunidad también se aplica al dinero. Si un banco presta dinero, lo hace renunciando a invertirlo en otra alternativa más rentable. Si ese banco puede obtener una rentabilidad del 10% anual en otro negocio, ¿por qué prestaría dinero a una tasa menor?
Lo que durante siglos fue considerado usura —por figuras como Tomás de Aquino—, hoy se justifica como costo de oportunidad y es base del sistema financiero. Esta reinterpretación ha impulsado el desarrollo explosivo de la industria del financiamiento en las últimas décadas.
Fama: los precios son siempre perfectos
Eugene Fama, en pleno siglo XXI, propuso la hipótesis de los «mercados eficientes». Según esta idea, si un mercado tiene un gran número de oferentes y demandantes, todos con información completa y simétrica, los precios reflejarán toda la información disponible: del pasado, del presente y del futuro.
Internet ha acercado parcialmente esta idea a la realidad. Plataformas como Uber o Amazon conectan múltiples oferentes y demandantes, ajustando precios dinámicamente. Si hay más personas pidiendo transporte cerca del aeropuerto y pocos vehículos disponibles, Uber sube las tarifas automáticamente.
Imaginemos que el mercado dólar-peso fuera perfectamente eficiente. Eso significaría que el precio del dólar ya contiene toda la información relevante. Comprar dólares esperando que suban sería absurdo, pues toda expectativa de alza ya estaría reflejada en el precio actual.
En estos mercados ideales, la especulación no tiene sentido. Los precios se moverían de forma aleatoria y serían impredecibles.
Aunque esta idea puede parecer extraña, ha tenido una enorme influencia. Se ha popularizado la noción de que el precio de mercado refleja fielmente el valor real de las cosas. Hablamos de «tarifas de mercado» como si fueran verdades indiscutibles. Pero ¿qué pasa cuando la información es asimétrica? ¿O cuando el consumidor no puede comparar alternativas, o no dispone de tiempo o herramientas para hacerlo?
Nos alejamos cada vez más de la imagen original del mercado: aquel que se podía recorrer a pie, donde los productos eran de calidad evidente y todas las ofertas eran visibles y comparables. Una imagen que inspiró gran parte de la teoría económica que aún utilizamos.
El precio como acuerdo
Una premisa ampliamente aceptada por los economistas es que el precio surge de un acuerdo entre partes. Si alguien paga voluntariamente por unas zapatillas, se asume que —para esa persona— fue un precio justo.
Pero ¿cómo saber si lo fue realmente, si no existen suficientes alternativas para comparar? Pensemos en el precio del servicio de internet. Si un nuevo actor considera que las tarifas son excesivas, podría instalar una nueva empresa y competir. ¿Pero es eso tan sencillo en la práctica?
El precio es un acuerdo. Pero no todos negocian desde el mismo lugar.
La estrategia comercial más común del siglo XXI es la diferenciación: convencer al consumidor de que un producto es único. Si creemos esa premisa, nos será muy difícil determinar si un precio es justo. Sin referencias claras, sin comparables, sólo nos queda elegir entre comprar o no comprar.
Nuestro desconocimiento lo pagamos caro. Y es más profundo de lo que creemos. ¿Cuánto más barato debería ser un producto hecho con insumos de baja calidad? ¿O fabricado en condiciones laborales precarias? ¿O sin hacerse cargo de su impacto ambiental? ¿Tenemos, al menos, información para distinguir entre uno y otro?
Hablemos de dinero
El dinero es un sistema de intercambio de esfuerzos y recursos. Cuando pagamos, lo hacemos con nuestro tiempo, con horas que podríamos haber dedicado a quienes más queremos, a lugares que nos hacen bien, a actividades que nos dan sentido.
Pagamos también con el tiempo que otras personas —familiares, cuidadores— invirtieron para que podamos trabajar. Tiempo invisible que sostiene nuestra vida cotidiana.
Cada vez que entregamos dinero, estamos validando una forma de producir y de vivir. Si regateamos a quien ya está en desventaja, contribuimos a su precariedad. Si pagamos cifras elevadas por bienes que no necesitamos, entregamos parte de nuestra vida a sostener un lujo innecesario.
Y si compramos productos fabricados en condiciones indignas o contaminantes, estamos financiando, aunque sea indirectamente, ese tipo de prácticas.
Hablar de dinero no es solo hablar de cifras. Es hablar de lo que valoramos, de cómo nos vinculamos, de qué elegimos sostener con nuestro tiempo y energía. ¿Qué tipo de mundo estamos creando colectivamente con nuestras decisiones cotidianas de consumo?